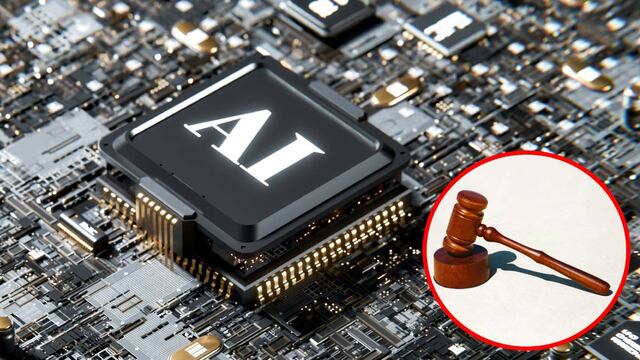Detrás de la primera sentencia que incorpora pautas para el uso de Inteligencia Artificial (IA) en la justicia federal hay un rostro conocido en la innovación judicial mexicana: el magistrado Juan Jaime González Varas. Su nombre no es ajeno a quienes han seguido los esfuerzos por acercar la justicia a la ciudadanía a través de la tecnología.
Con más de quince años de trayectoria en el Poder Judicial, González Varas ha tejido una carrera marcada por la experimentación responsable. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación coordinó proyectos pioneros como Sor Juana, la primera herramienta de IA diseñada para conversar con sentencias constitucionales, y las versiones públicas dinámicas, que facilitaron la comprensión de resoluciones judiciales complejas para la sociedad. Ahora, desde el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, continúa con esa misma apuesta: integrar tecnología sin perder de vista los derechos humanos.
Su resolución más reciente, en la Queja Civil 212/2025, confirma ese camino. El asunto giraba en torno a una garantía arbitrariamente fijada como requisito para inscribir una demanda de amparo. En lugar de repetir inercias, el magistrado impulsó una metodología objetiva, apoyada en datos verificables de INEGI, Banxico y el Consejo de la Judicatura Federal, y utilizó inteligencia artificial como auxiliar técnico para calcular con precisión el monto de la garantía. Cada paso fue documentado con transparencia y sujeto a supervisión humana. Se trata de la primera regulación de inteligencia artificial en México que llega a través de una sentencia del Poder Judicial de la Federación con límites al uso en la justicia mexicana y basado en principios.
Lo relevante no es solo la resolución del litigio, sino el precedente que sienta. El tribunal definió dos reglas mínimas para el uso de IA en la justicia mexicana:
1. Que solo puede emplearse en tareas técnicas, sin sustituir jamás el juicio del juzgador.
2. Que debe hacerse bajo principios éticos: transparencia, protección de datos y control humano.
Esta decisión llega en un momento político delicado. El Poder Judicial se encuentra en plena transformación tras la reforma que permitirá la elección de jueces y magistrados por voto popular, muchos de ellos sin experiencia en sentencias. En ese escenario de incertidumbre, esta sentencia funciona como un faro normativo: fija límites y abre una ruta para que la IA no se convierta en un arma de improvisación, sino en un apoyo regulado y verificable. Se trata de un hecho sin precedentes para la justicia mexicana pues ya un tribunal federal validó el uso de inteligencia artificial (IA) como herramienta auxiliar en procesos jurisdiccionales para facilitar el razonamiento numérico, reducir errores humanos, estandarizar criterios y liberar tiempo para el análisis del fondo de los asuntos. En un mundo donde el debate internacional ya se mueve entre la Carta Ética de la CEPEJ en Europa, el reglamento del CNJ en Brasil, las guías judiciales de Reino Unido y Singapur y el caso Prometea en Argentina, México llega tarde, pero llega con claridad: una sentencia judicial —no una ley— marca la primera regulación de la inteligencia artificial en nuestro país.
Podríamos estar frente a la primera generación de juzgadores sintéticos que resuelven basados en IA desde perspectivas y ejercicios éticos, garantizando la supervisión humana, protección de datos personales y la objetividad estandarizada.
La paradoja es clara: mientras legisladores y autoridades administrativas discuten lineamientos aún incipientes, un tribunal federal ha adelantado el debate y colocado la vara ética en lo más alto. Quizá porque, como bien ha repetido González Varas, la justicia digital debe ser “innovadora sin perder humanidad”.
La pregunta ahora es si el resto del Poder Judicial y, eventualmente, el Congreso, estarán a la altura de este primer paso. Porque lo que está en juego no es solo la modernización tecnológica, sino la garantía de que la justicia mexicana siga siendo humana en tiempos de algoritmos.
Ante esto, resulta importante hablar de la discriminación algorítmica, los sesgos de programación de la IA e inclusive, de la necesidad de que las instituciones públicas determinen un camino estratégico a elegir: el desarrollo autónomo de herramientas de apoyo basadas en esta tecnología que garanticen el uso de datos exclusivo para fines de servicio público y con protección a la privacidad o bien, la búsqueda y contratación exclusiva con las grandes empresas que ya desarrollaron los principales modelos de lenguaje como OpenAi con Chatgpt.com para puntualizar y limitar la transferencia de datos, sin que el uso de éstas herramientas comprometa la información o la soberanía. Como quiera, este punto de partida coloca a México a la altura de las circunstancias y aporta a disolver la enorme laguna que se ha mantenido por la falta de interés y construcción de consensos desde el legislativo, donde hay más de 15 iniciativas que intentan regular la IA.