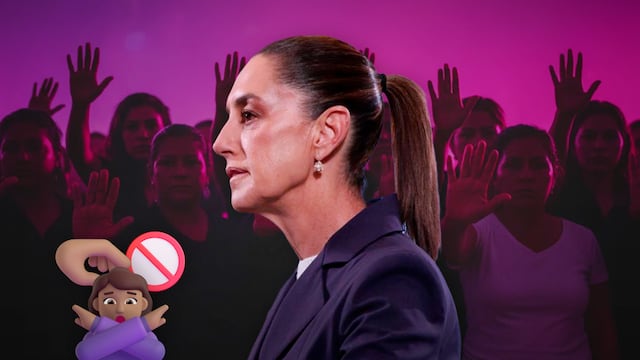En los debates feministas de hoy, una de las heridas más abiertas es cómo los medios revictimizan a las mujeres, repitiendo violencias desde el lenguaje y la mirada. No se trata solo de lo que se dice, sino de cómo se dice y desde dónde se enuncia. Cuando los medios narran el dolor femenino con morbo, condescendencia o sarcasmo, lo que hacen es convertir la experiencia humana del sufrimiento en espectáculo. Exhibir es una forma de violentar, pues reproducir un acto de acoso lo multiplica con la misma magnitud del alcance de quien lo publica. Es grave porque no todo tiene que ser explícito para crear consciencia, pero cuando se difunden actos viles y degradantes que ponen como protagonista al que tuvo capacidad y poder de acceder al cuerpo de la mujer más poderosa del país no hay empatía, solo hay degradación. No porque deba ocultarse la realidad… partiendo del derecho de las mujeres a su imagen, privacidad corporal y reputación, la propia presidenta ha condenado la difusión de contenido humillante en su contra así como la promoción que han hecho con esto los opositores. Si una víctima manifiesta que distribuir contenido suyo le hiere o afecta, inmediatamente debería detenerse la distribución de aquel contenido, aun cuando se tratare de empresas periodísticas o comunicadores.
El problema es que la víctima se transforma en objeto de consumo: se mide su credibilidad, se analiza su tono de voz, su vestimenta, su pasado. El dolor se convierte en trending topic, en número de vistas, en clip recortado para el algoritmo. Este proceso —como diría Susan Sontag— nos entrena para ver sin sentir, para observar el horror sin implicarnos emocionalmente. No es necesario que la víctima esté desnuda. Existen partes consideradas privadas, algunos manuales de anatomía le llaman erógenas pero en la pedagogía del cuidado, son partes a las que nadie puede acceder. Exhibir cualquier intento de acceso a esas partes, aún con ropa, invade la esfera de la privacidad y extiende el poder de dominación explicado por Rita Segato y Marta Lamas.
En lugar de acompañar a las víctimas, la cultura digital las devora, normalizando aquellos ultrajes en teorías absurdas como que alguien use ropa al momento de una agresión. Y en esa digestión mediática, la empatía se disuelve. La mujer violentada deja de ser una persona y se convierte en “el caso”, “la nota”, “el escándalo”. Es el típico lugar en el que si una mujer usa falda, se gana una violencia por el fácil acceso a las piernas… que absurdo sería que una mujer violada en el metro con una falda no sea víctima de violencia a la intimidad solo porque la falda es una prenda y el metro es un lugar público. Así se perpetúa la deshumanización, una forma de violencia que niega el derecho más básico: el de ser mirada con dignidad. Claudia es mucho más que las teorías conspirativas sobre acoso y definitivamente más que los segundos en que un ebrio o sujeto afectado por sustancias se empodera para dañarla tocándola indebidamente. Mucho más que los que sugieren que hay un montaje para exhibirla.
Brené Brown, al hablar sobre la vulnerabilidad, sostiene que mostrarse tal cual una es —sin coraza ni máscara— es el acto más valiente de todos. La vulnerabilidad no es debilidad, sino la fuente más pura de la conexión humana. Y es precisamente desde ahí donde se puede reconstruir una sociedad empática, capaz de sanar el trauma colectivo que deja la violencia. Vulnerabilidad implica autenticidad, enfrentar lo que duele o lo que se siente sin fingir perfección. Creo que lo visto en la presidenta fue un momento de profunda vulnerabilidad. Del momento en que salir o andar, como a todas, implica la confianza asumida del entorno que se perturba por un sujeto con la capacidad de invadir la esfera personal a un nivel que petrifica e inmoviliza. No hay un manual o una norma de cómo debería una persona responder al trauma del acoso.
Inmovilidad no implica dejarse o consentir. Uno de los grandes logros del feminismo en este siglo será el triunfo del deseo sobre el consentimiento. Desear, querer que algo suceda es lejano a consentir, permitir que algo pase por razones desconocidas. Dar el consentimiento por miedo o por estar paralizada y no poder frenar un acto, dar el consentimiento por sustancias como drogas o alcohol, voluntarias o involuntarias, por presión social o por un matrimonio forzado. Dar el consentimiento porque no hay de otra dista mucho del deseo, de querer que algo pase con alguien y desearlo al punto de anhelar. La palabra ‘deseo’ viene del latín desiderare, que significa literalmente ‘echar de menos las estrellas’. Me gusta pensar que el deseo nace justo ahí: en la nostalgia del rumbo, en el anhelo de lo que nos guía cuando todo se nubla, que tiene un origen profundamente poético y filosófico: de (prefijo de privación, “falta de” o “alejamiento de”) sidus, sideris (sustantivo que significa “estrella” o “constelación”). Así, desiderare literalmente significaba “echar de menos la estrella” o “dejar de ver las estrellas”.
En el mundo antiguo, los marineros y viajeros guiaban su rumbo por las estrellas. Cuando el cielo se nublaba y las estrellas desaparecían, sentían pérdida, incertidumbre y anhelo. De esa sensación nació el verbo desiderare: el sentimiento de querer recuperar lo que se ha perdido, de anhelar lo que falta para orientarse. Por tanto, el deseo es, etimológicamente, una nostalgia del rumbo, un impulso hacia algo ausente que creemos necesario para completarnos.
Para Simone de Beauvoir, el deseo también es deseo de libertad, una energía que puede subvertir la opresión cuando se reconoce desde el propio cuerpo y no desde la mirada del otro. Y, retomando a Brené Brown, podríamos decir que el deseo auténtico surge solo cuando nos permitimos la vulnerabilidad de reconocer lo que nos falta sin avergonzarnos de ello. Nadie puede desear lo que no conoce y es imposible desear ser exhibido en una situación vulnerable, de ahí el absurdo de quienes sugieren un montaje.
Por eso resulta tan significativo que la presidenta Claudia Sheinbaum, en medio de un país en el momento que exige fortaleza, haya decidido mostrarse humana. Que haya hablado de su corazón, de su historia, de su sentir. En un contexto político y cultural donde a las mujeres en el poder se les exige ser invulnerables, ella eligió abrir la grieta, y con ello, ofreció a millones de mujeres un espejo de su propio dolor y de su capacidad de resistencia. Habló de acoso, emprendió una campaña al respecto. Hacerlo era un sacrificio contra su apoyo incondicional y hombre estrella: Omar García Harfuch. Hace una semana, se cuestionó la seguridad federal por el crimen contra Carlos Manzo y hace unos días se cuestionó la seguridad de la presidenta.
Pero los medios —tan entrenados para la sospecha— han reaccionado con la misma lógica patriarcal de siempre: “Es un montaje”, “es manipulación”, “es estrategia”. Como si a las mujeres no se nos permitiera nunca sentir sin ser cuestionadas. Como si cada lágrima tuviera que ser justificada. La desconfianza hacia la palabra femenina sigue siendo el núcleo del sistema de no-creencia que impide el acceso a la justicia. Cuando una mujer denuncia, se duda. Cuando calla, se culpa. Cuando gobierna, se fiscaliza emocionalmente.
El problema del sistema de impunidad se basa en que siempre habrá un hombre capaz de desconfiar con todo y pruebas contundentes como un video. Imaginemos el extremo de la tecnología que sugiere montajes y actores para algo deleznable dentro de cualquier narrativa: igual la de seguridad que la presidencial.
Esa incredulidad estructural —esa sospecha perpetua— es la gran deuda cultural de México con las mujeres. Y el gesto de Sheinbaum, más allá de lo político, es un recordatorio de que la fortaleza es vulnerabilidad y plenitud en coherencia entre lo que se siente y lo que se muestra.
Mostrar el corazón en un sistema que premia la coraza es una forma de subversión. Es poner en crisis la maquinaria de cinismo que domina la esfera pública. Brené Brown abunda que eso es vulnerabilidad y que la vulnerabilidad lleva a la empatía así como a la conexión. Que después de ver a la presidenta ser vulnerable, ningún empleador o director o funcionario debería cuestionar a las víctimas.
Tal vez el verdadero poder esté ahí: en transformar el dolor en una forma de encuentro. En recordar que la empatía no quita fuerza al liderazgo, que luchar en el México que no se entera de que hay mujer en la presidencia le da alma a la trayectoria política de las mujeres, que eso debe hacerse sin romantizar la tragedia. Y que cuando una mujer poderosa se muestra humana, algo en todas nosotras se ilumina también; y en reconocer, finalmente, que la vulnerabilidad de una mujer poderosa puede ser la grieta por donde entra la luz de todas las demás.
Que hay pendientes: violación, violencia intrafamiliar, violencia vicaria, justicia para todas. La imposibilidad de que haya mujeres de primera y de segunda, que a la presidenta y funcionarias, las autoridades les atiendan con inmediatez mientras que a las comunes, a las plebeyas, les tarden siquiera en reconocer agravio. Vivir en un país de iguales en que sea tan grave la ofensa contra la presidenta como el feminicidio de las que no están y las desapariciones de las que faltan. Eso.
Si alguien no puede entenderme, que escuche a Brené Brown: www.youtube.com/watch?v=HhZNXbP0vnk