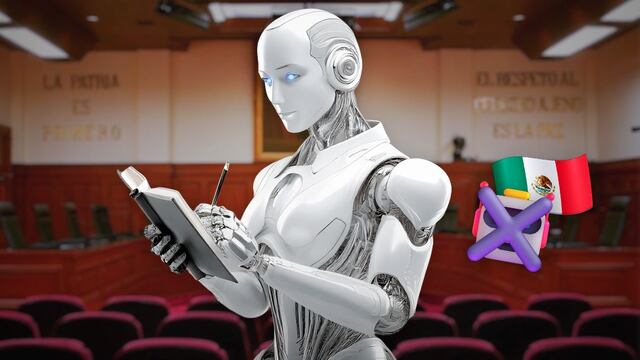La Inteligencia Artificial es capaz de imitar cualquier estilo existente en arte, tal como ya sucedió con Studio Ghibli. El deseo de tener tecnología para las labores cotidianas mientras el humano podía dedicarse al arte quedó rebasado por tecnología haciendo arte mientras continuamos doblando ropa. También hay artistas nuevos que utilizan pinceles digitales de quienes todavía creen que la creación es un territorio exclusivamente humano, crean arte digital sin ayuda artificial. Y, sin embargo, el derecho, que suele caminar con pasos más lentos, se ha visto forzado a responder con premura a preguntas que nunca antes se habían planteado. ¿Quién es el autor de una obra cuando quien la ejecuta no respira, no duda, no sueña y no tiene expresión emocional más allá de identificar patrones convertidos en algoritmos?
El reciente Amparo Directo 6/2025 llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la fuerza de un parteaguas. Gerald García Báez había intentado registrar en el Indautor una pieza bautizada como “AVATAR VIRTUAL: GERALD GARCÍA BÁEZ”, fruto de una colaboración con la plataforma de IA Leonardo. Alimentó el algoritmo con fotografías suyas y con instrucciones detalladas, convencido de que en esa alianza residía una nueva forma de autoría compartida: él, un humano, y “ella”, una máquina.
El Indautor atendió estrictamente al texto legal -que bien puede ser obsoleto-: sólo las personas físicas pueden ser autoras. El Tribunal Federal confirmó la negativa y, finalmente, la Corte cerró el círculo con una sentencia redactada por la ministra Lenia Batres. El veredicto: no hay obra ni autoría ni derechos de autor si no media creatividad humana. La Corte se cuidó, incluso, de no declarar que el producto de la IA perteneciera al dominio público: si no hay autoría, no hay nada que entregar al dominio público. Un gesto de prudencia jurídica, aunque también, quizá, la evidencia de que el terreno aún es demasiado movedizo para proclamar certezas.
Hasta aquí, la Corte caminó en línea con los consensos internacionales: la creatividad, la originalidad y la individualidad que protege el derecho de autor son atributos del intelecto humano. Los algoritmos —por brillantes que parezcan— no tienen biografía ni conciencia ni fragilidad. Y el derecho, al menos por ahora, se construye sobre la humanidad.
Pero la sentencia también dejó un hueco incómodo: la oportunidad perdida de explicar con fuerza por qué es imposible hablar de una “titularidad jurídica artificial” o de comparar estos casos con los experimentos fallidos de DABUS en materia de patentes. La Corte respondió al caso concreto, sí, pero sin dimensionar del todo la trascendencia de lo que estaba en juego: la lógica jurídica frente al vértigo tecnológico.
Porque más allá de negar un registro, la verdadera discusión es otra: ¿qué hacemos con los productos de la Inteligencia Artificial que ya circulan, que se venden, que engrosan campañas publicitarias y catálogos digitales? No son obras, pero tienen un valor económico real. No hay autoría, pero hay tráfico jurídico. La única respuesta posible hoy parece ser la transparencia algorítmica: que sepamos cuando hablamos con una máquina, cuando compramos sus imágenes o cuándo reproducimos sus melodías.
El reto, sin embargo, no se agota en los tribunales. El derecho de autor necesita un debate legislativo profundo, donde no sólo opinen juristas y ministros, sino también artistas, programadores, académicos y, sobre todo, la ciudadanía. No podemos permitir que la IA se convierta en un nuevo extractivismo de datos disfrazado de creatividad. Tampoco debemos temerle como si fuera el fin del ingenio humano: cuando una persona utiliza una IA como una herramienta más —como el pincel, el sintetizador o el software de edición—, su aporte sigue siendo único y debe ser protegido.
La Corte nos recordó lo evidente: sólo los humanos crean. Pero también nos advirtió de la fragilidad del derecho cuando se enfrenta a tecnologías que parecen multiplicarse más rápido de lo que somos capaces de comprender. Aunque en otros países ya se debate la posibilidad de que una instrucción o “prompt” sea registrada por derecho de autor del creador, pues finalmente, la IA solo ofrece determinados resultados a partir del entrenamiento brindado, la información cargada y el conjunto de comandos o instrucciones que van refinando los resultados y que hacen posible tener diferencias evidentes frente a dos usuarios que solicitan lo mismo pero con distintas instrucciones. La verdadera batalla no está en negar la autoría de la máquina —eso era previsible—, sino en construir un marco normativo que proteja lo humano sin frenar la innovación.
Otra teoría sobre el derecho de autor frente al arte creado con Inteligencia Artificial propone que sean las empresas de los distintos modelos creativos de IA, como OpenAI o Grok, las propietarias del arte creado bajo su programación. Aquello se continua debatiendo ya que la Inteligencia Artificial autogenerativa no se limita a lo ofrecido o programado, es capaz de combinar instrucciones y resultados en miles de detalles que hablando de pintura o caricatura, podrían hacer diseños infinitos.
Ahí se jugará el futuro: en encontrar el punto de equilibrio donde la ley acompañe a la tecnología, sin olvidar nunca que la creatividad nace del pulso, de la memoria y del espíritu humano. En el origen, el binomio “arte sintético” o arte creado con Inteligencia Artificial podría ser imposible pues estrictamente, el arte tiene como finalidad la expresión emocional que es exclusivamente humana porque tan solo el humano puede sentir.