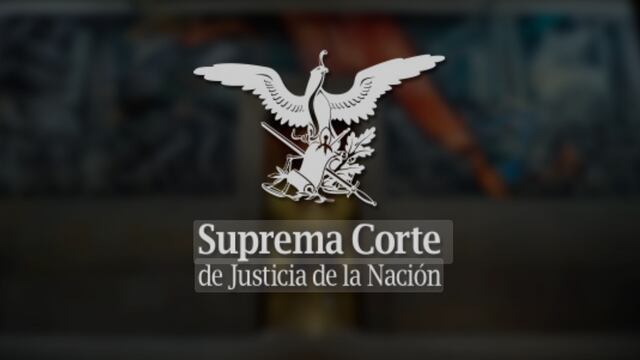La Suprema Corte de Justicia de la Nación atraviesa un momento definitorio. El relevo en su integración ocurre en un país dividido, en el que la justicia ya no es vista solo como un asunto de jueces, sino como un terreno de disputa política y simbólica. Cada sentencia deja de ser un razonamiento técnico para convertirse en un mensaje cargado de significados sociales. La Corte sabe que su autoridad será medida no solo por la solidez de sus argumentos, sino también por la percepción pública. Ese es su gran reto: sobrevivir como árbitro legítimo en una democracia polarizada. Veamos.
Primero. La Corte es reflejo de la polarización nacional. Lo que antes se leía como deliberación jurídica, hoy se interpreta como victoria o derrota de bloques sociales. Cada fallo se discute en redes, en los medios y en las sobremesas. La toga, símbolo de imparcialidad, se percibe como bandera. La sospecha antecede al voto. La imparcialidad se cuestiona incluso antes de dictar sentencia. Esa desconfianza erosiona la cohesión interna del pleno. Si los ministros y ministras se fragmentan en bandos visibles, se confirmará la sospecha de que también ahí manda la lógica de trincheras.
Lo técnico ya no basta, se necesita autoridad moral. La Corte tiene que sostenerla o su voz se volverá irrelevante. En este contexto, además, persiste un grupo negacionista, un sector de la comunidad jurídica tradicional que insiste en pelear como si nada hubiera cambiado; que morirá en la raya defendiendo su verdad, muy respetable, por cierto, sin aceptar que lo que hoy se vive son hechos consumados... Que la vida sigue, que el país cambió. Este grupo resiste no con propuestas, sino con la negativa a aceptar que el derecho dejó de ser patrimonio exclusivo de una élite cerrada.
Segundo. El modelo de ventajas tácitas en la Corte se resquebraja. Durante años hubo una paradoja: en asuntos de fondo había diferencias; en percepciones económicas, unanimidad. Silencio absoluto, opacidad total. La irrupción de la ministra Lenia Batres rompió esa dinámica. Pidió lo que parecía imposible: transparencia en sueldos y prestaciones, y actuó en consecuencia. Señaló la contradicción de debatir con pluralidad sobre la Constitución, pero callar frente a los beneficios propios. Su exigencia no fue solo jurídica, fue ética. La reacción fue inmediata. Un embate mediático sostenido buscó reducirla a una figura incómoda. Intentaron colocarla en el margen, etiquetarla como disonancia aislada. Pero su voz marcó un quiebre histórico que no se advierte que haya caminos de regreso.
Batres puso sobre la mesa una evidencia que nadie había querido tocar: la legitimidad del tribunal depende también de cómo maneja su relación con el dinero público. Ese gesto, disruptivo, abrió una fisura en el muro corporativo. Y esa fisura, repito, ya no se puede cerrar. El cambio que viene no es sólo generacional, es de perfiles. El mundo del litigio lo empieza a mostrar. Los despachos tradicionales, ligados a los viejos circuitos de poder, ya no son los únicos protagonistas. Abogados con otra formación entran en escena. Defensores de derechos humanos. Ambientalistas. Expertos en género. Especialistas en tecnología. Su visión es distinta. No parten de la lógica corporativa, sino de la demanda social. Este nuevo perfil irá ganando carta de naturalización gradualmente. No desplazarán de golpe a los grandes despachos, pero los obligarán a compartir el espacio.
Tercero. La agenda de casos que llega a la Corte ya no será la misma. El derecho frío se combina con exigencias colectivas. La Corte tendrá que aprender a dialogar con este litigio distinto, más abierto, más plural. Si se adapta, ganará legitimidad. Si se encierra en su formalismo, quedará fuera de la realidad social. A esta tensión se suma un hecho relevante: las instituciones académicas, que durante décadas marcaron pauta en la interpretación del derecho, han entrado en abierto conflicto con el Congreso y con el Ejecutivo. Su peso en la definición de políticas públicas ha disminuido. Lo más probable es que ocurra lo mismo con la SCJN. Su influencia se convierte en testimonial. Su espacio será el de la crítica constante, de la catarsis emocional y del desahogo académico. Pero ya no están, y difícilmente volverán a estar, en el circuito real de toma de decisiones en el diseño normativo e institucional del país. La discusión dejó de pasar por ellas. El tablero cambió. Lo que antes era autoridad incuestionada, hoy es voz en resistencia, con eco limitado fuera de sus propios recintos.
La nueva Corte debe enfrentar la polarización social, romper con las prácticas heredadas y asumir el cambio de perfiles en el litigio. Debe hacerlo mientras un sector niega los hechos y mientras instituciones antes dominantes quedan reducidas a espacios de catarsis. El reto es sostener legitimidad en un país donde la justicia se mide más por la percepción que por la técnica. El ejemplo de Lenia Batres lo confirma: incomodar genera resistencia, pero también abre caminos. La vida institucional del país sigue. Y la Corte tendrá que elegir si acompaña ese movimiento o si queda atrapada en un pasado que muy difícilmente volverá.
@evillanuevamx