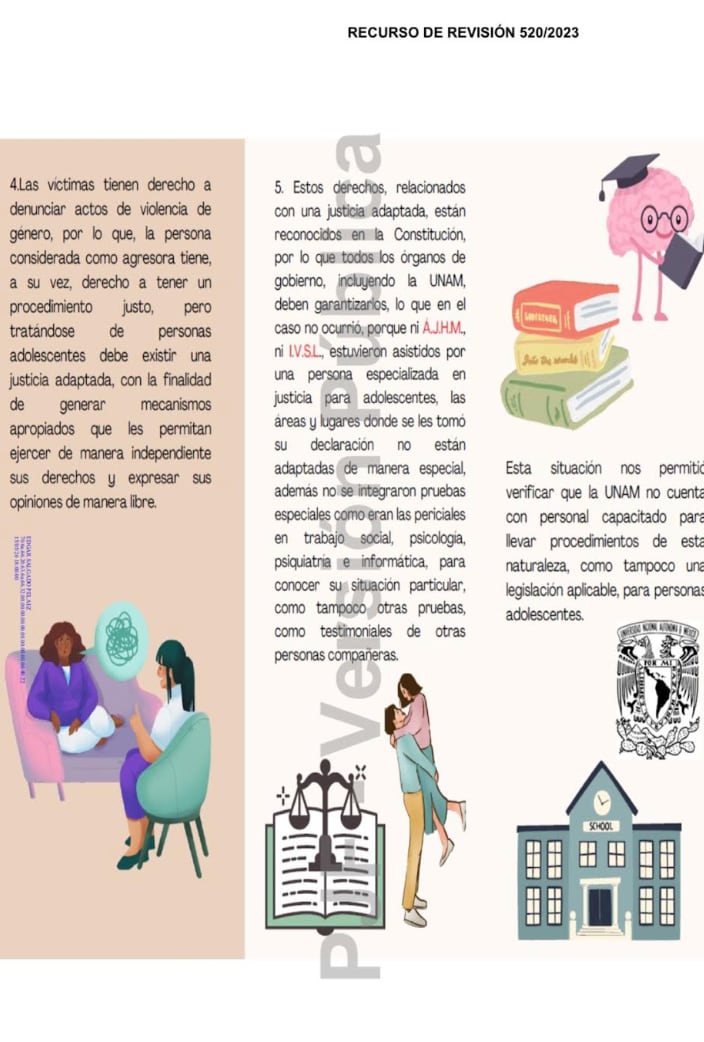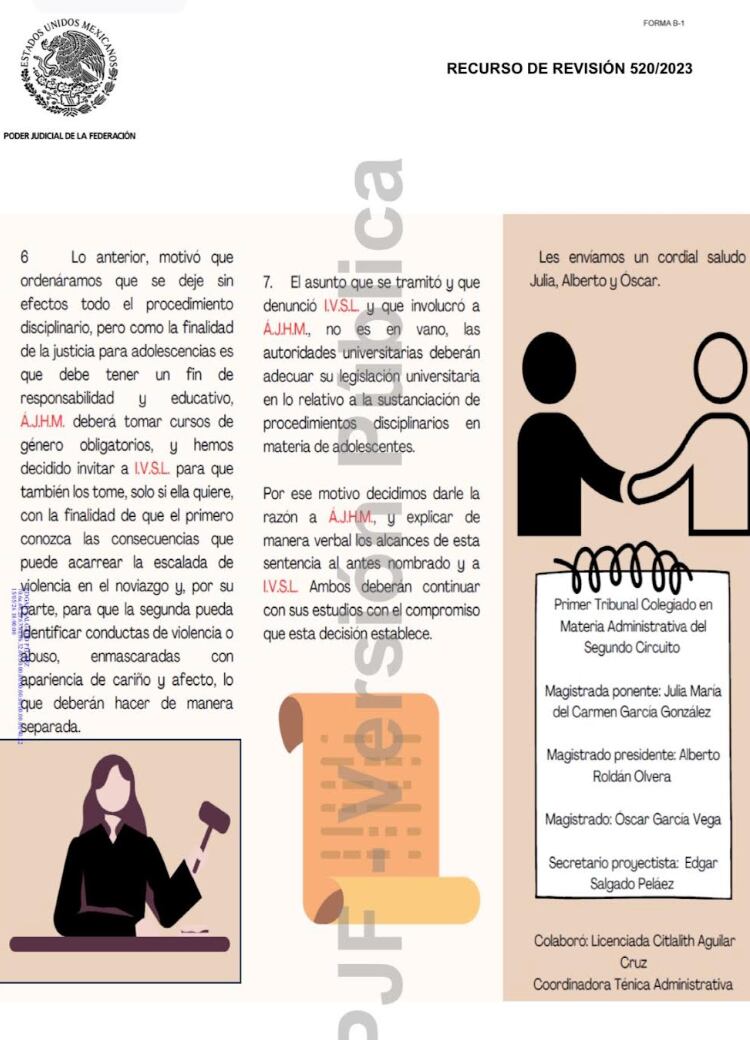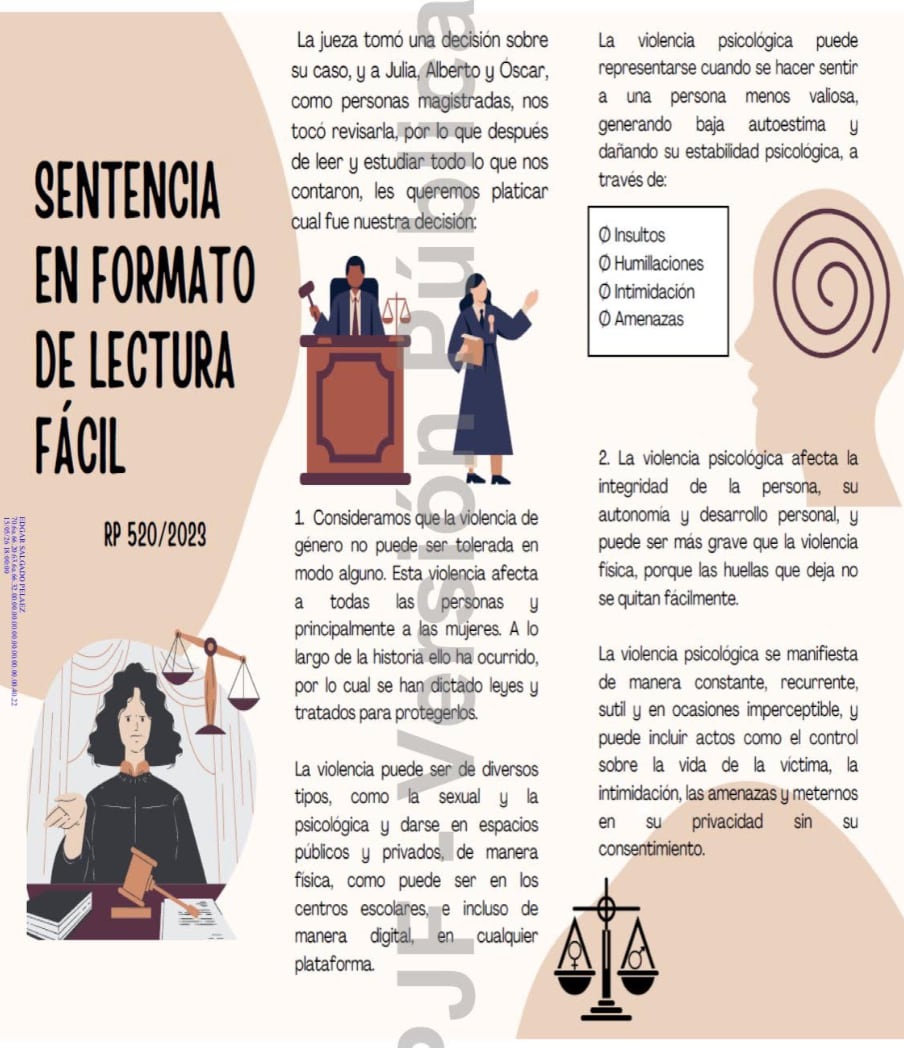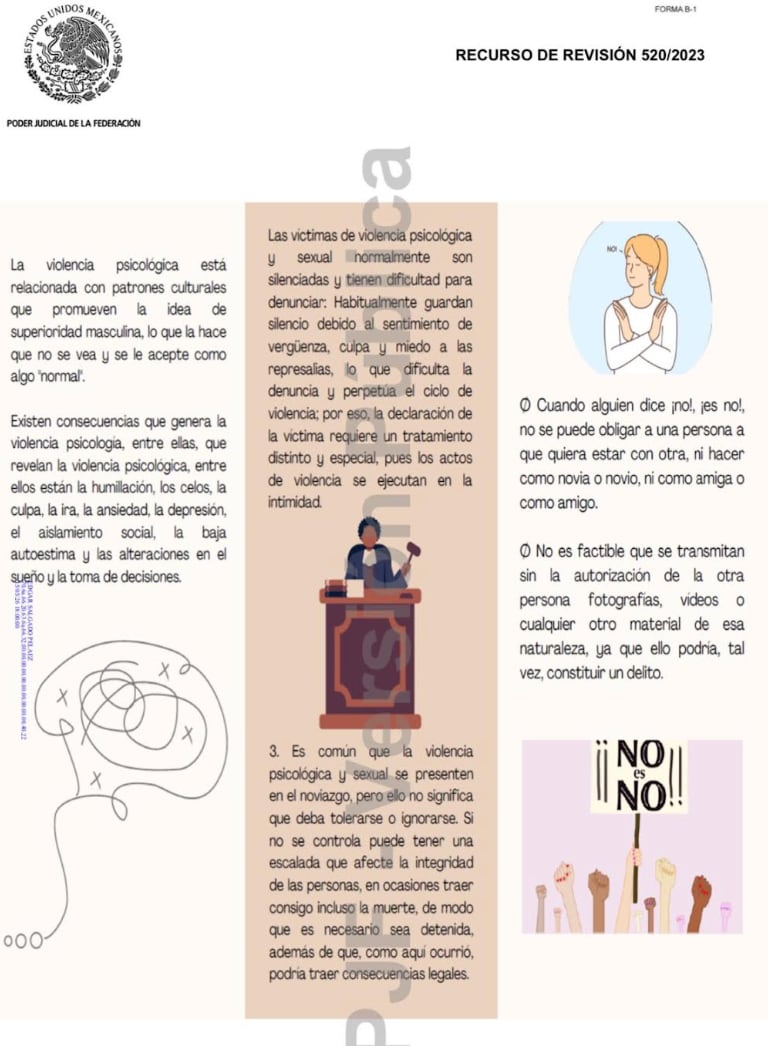El cerebro adolescente es el más complejo de todas las etapas humanas. No lo digo yo: la neuropsicología lo ha probado en múltiples estudios. En esa etapa confluyen factores internos determinantes: la corteza prefrontal —encargada de regular impulsos— aún no termina de desarrollarse, mientras que el despertar hormonal actúa como una bomba que va desde la tiroides hasta las gónadas. Con estos elementos en juego, esperar que un adolescente razone, sienta y actúe como adulto es desconocer su naturaleza.
Aun así, nuestro sistema jurídico apenas ha hecho distinciones entre adolescentes y adultos. Sí existe un marco especial para adolescentes infractores, que los juzga con atenuantes, pero en el resto de las materias —familiares, civiles, escolares o incluso cuando son víctimas—, casi todo el sistema legal los deja fuera. Habitan cuerpos que parecen adultos, pero siguen siendo adolescentes: vulnerables, en formación, atravesados por emociones que los rebasan.
Un caso reciente nos demostró que esto puede y debe cambiar. En el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan, una estudiante denunció a su compañero —también adolescente— por actos de violencia de género. Tras negarse a terminar su relación, él la amenazó con difundir imágenes íntimas y llegó incluso a tener conductas de celotipia y amenazas hacia otros. La joven acudió al Tribunal Universitario y la UNAM le otorgó medidas de protección: suspendió al agresor por seis meses.
El joven no se quedó ahí. Promovió un amparo indirecto. Y lo que parecía un asunto más, terminó abriendo un criterio histórico. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito no solo confirmó la sanción, sino que estableció que las sentencias dirigidas a adolescentes deben emitirse en formatos accesibles o de lectura fácil. Es decir, no basta con dictar resoluciones jurídicas; hay que explicarlas en un lenguaje que los adolescentes puedan comprender.
El criterio quedó plasmado en la tesis aislada con registro digital 2031271, publicada el 19 de septiembre de 2025 en el Semanario Judicial de la Federación. El tribunal subrayó que la tutela judicial efectiva implica que las y los adolescentes entiendan el contenido y alcance de las decisiones que afectan su vida. No se trata de un favor, sino de una obligación constitucional y convencional.
Esta resolución marca un precedente fundamental: por primera vez en México, se reconoce de manera explícita, la perspectiva de adolescencia como principio de acceso a la justicia. Porque, ¿de qué sirve tener derechos si el lenguaje que los enuncia es ininteligible para quienes deben ejercerlos?
Pero más allá de la trascendencia jurídica, el caso revela una herida profunda: el gran pendiente sigue siendo el manejo de las emociones en la adolescencia. El uso de celulares y dispositivos digitales antes de los 13 años de edad, –advierten especialistas–, puede obstaculizar el desarrollo de la autorregulación emocional. Si a eso sumamos la falta de espacios de diálogo, la ecuación es explosiva: emociones desbordadas, violencia creciente y consecuencias irreversibles.
La sentencia es un paso. Pero hablar con las y los adolescentes, escuchar sus miedos, acompañar sus dudas y enseñarles a manejar sus emociones es una urgencia impostergable. No basta con mirar los hechos cuando ya se volvieron tragedias. Hablar resulta más urgente que nunca. Más en pleno paro de 14 escuelas, bachilleratos y facultades de la UNAM tras el asesinato contra un joven, así como ataques contra su novia por parte de otro chico perteneciente a la comunidad incel, involuntary celibate, célibe involuntario, inspirado en atentados cometidos en Estados Unidos.