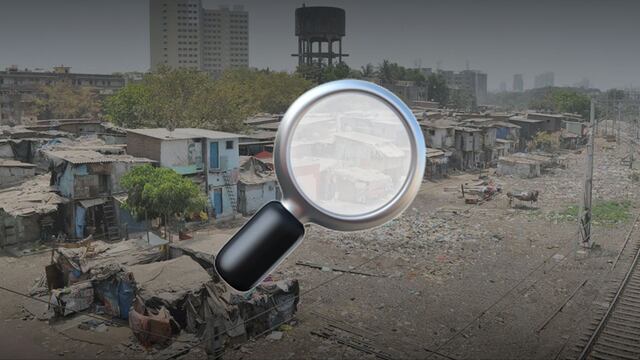El neoliberalismo representa, para el gobierno, una tendencia ideológica antagónica a la que él dice sostener a través de lo que ha identificado como humanismo mexicano. Así la denostación y desacreditación de aquella postura la reitera, tantas veces como sea posible, al tiempo de intentar confinarla a los gobiernos que antecedieron al de Morena, después del primer bienio de los principios de la década de 1980.
De manera especial, el oficialismo aduce el crecimiento de la pobreza en el país a la andanada neoliberal de esas décadas, al tiempo de presumir la corrección de esa tendencia, e incluso un camino hacia su reconversión, a partir de ponerse en marcha las políticas sociales que sostienen. La contundencia de la medición de 2024 realizada por el INEGI, donde se asume la reducción de 13,4 millones de pobres se asume como el dato duro de tal presunción.
Para el gobierno, la importancia de ese logro es relevante pues plantea que el corazón de sus planteamientos y programa se refiere, precisamente, al bienestar de la población. Entonces la expectativa de abatimiento de la pobreza se coloca en la línea del éxito que pregonan.
Sin embargo, es necesario analizar con algún detenimiento tal logro; en primer lugar debe considerarse que la medición de la pobreza se hace a la manera de una fotografía del instante y no de una película que hable de una trayectoria; esto quiere decir que la medición de 2024 refleja lo que sucedía en un momento en el cual, recuérdese, se tomaron decisiones importantes para expandir el gasto mediante la suscripción de créditos destinados a disponer de los recursos necesarios para acelerar la culminación de las llamadas obras prioritarias y que tuvieron repercusiones estacionales importantes, especialmente en la elevación del empleo; también ocurrió la transferencia acumulada y anticipada de la pensión para adultos mayores, mismas que ocurrieron en el contexto del calendario electoral de ese año.
Es de presumirse que si la medición del INEGI se hubiera hecho en el 2025, las cifras serían distintas y en menor escala por tratarse de un escenario más restrictivo del observado en el 2024; aun así, cabe presumir una reducción de la pobreza, aunque, ciertamente, en una dimensión más moderada. Por otra parte, debe subrayarse que la contracción de la pobreza que reporta el INEGI tiene como factor fundamental la elevación del ingreso laboral, y en una escala menor o marginal lo relativo a las transferencias monetarias.
Si bien la elevación del ingreso fue el indicador fundamental para estimar la reducción de la pobreza en el 2024, su comportamiento debe ponderarse sin dejar de observar la inconsistencia que arrojan las cifras de la Encuesta Nacional de Ingreso de los Hogares, ENIGH, en la que se basa el organismo, respecto de la que reporta esa misma entidad a través de las Cuentas Nacionales; las diferencias entre uno y otro instrumento no son menores, pues mientras el primero da cuenta de una elevación de ingresos del orden del 24%, el segundo (que se considera más riguroso y con una mejor metodología), lo reporta en 8.5 por ciento. Conforme a ello, puede plantearse una sobreestimación en el incremento de los ingresos que sirvió de base para la medición de la pobreza a partir de la ENIGH.
El comentario no solo queda ahí, pues también es necesario tomar en consideración lo que dice el propio INEGI al señalar que la reducción de la pobreza se debe al ingreso laboral y, en mucho menor medida, a las transferencias de los programas sociales, lo que plantea la necesidad de mejorar el diseño de estos últimos a fin de incrementar su incidencia en las condiciones de vida de los grupos sociales más necesitados, especialmente frente al hecho de que la pobreza extrema se muestra persistente y de que las mediciones en estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas arrojan condiciones de exclusión y pobreza severas y casi inalterables.
A su vez, la correlación entre transferencias de los programas sociales y las llamadas carencias sociales, especialmente en salud y educación tienen una especial significación. Mientras las primeras crecen de forma importante, las segundas se muestran con asignaciones presupuestales limitadas e insuficientes, lo que parece sugerir el impulso deliberado o implícito a un proceso de privatización que sea cubierto por el gasto de bolsillo de quienes demandan aquellos servicios fundamentales que el gobierno no provee adecuadamente, lo que se alinea a una visión de tipo neoliberal, como lo promoviera uno de los adalides de esta ideología como fue Milton Friedman.
En efecto, el planteamiento prohijado desde esa visión neoliberal era preferir dotaciones monetarias en efectivo a los grupos demandantes en vez de proporcionar los servicios respectivos.
Tal planteamiento se muestra con toda claridad en el caso del otorgamiento de los servicios de salud. De vuelta a las mediciones de 2024, el INEGI reportó que 44 millones de personas no tuvieron acceso a dichos servicios en 2024; correlacionado con ello se expandieron los servicios privados de clínicas y de atención médica en general, significando un mayor gasto de bolsillo de las familias en ese rubro.
Ese proceso es indicativo, en tanto los servicios básicos que el gobierno escatima o deja de brindar tienen una clara repercusión en el gasto que las familias destinan para cubrirlos, al tiempo que su cobertura tiende a hacerse por medio de la inversión y los negocios privados.