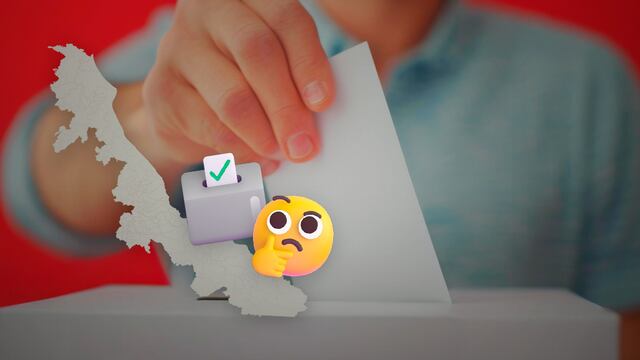Uno de los debates y acciones relevantes en curso en México se refiere a dos modelos de democracia: el liberal y el social popular.
Del modelo liberal sabemos mucho: debemos elegir, con el protagonismo de los partidos y mediante comicios libres, auténticos y periódicos, a los representantes a los poderes políticos del Estado (ejecutivo y legislativo) que se encargan de trasladar la voluntad popular a las normas jurídicas y a las políticas de gobierno.
Esos poderes nombran a todos los demás funcionarios del Estado, incluidos órganos autónomos y poder judicial, que deberían jugar un papel independiente, imparcial y eficaz para equilibrar a los poderes políticos y garantizar los derechos humanos.
Sabemos también que esa idealidad en los hechos, según contextos como el mexicano, suele degenerar en un sistema capturado por elites partidarias y no partidarias que gerencian los intereses del electorado, limitan la participación ciudadana y la manejan a través de los medios de comunicación y la mercadotecnia.
La democracia liberal representativa se vuelve un valor en sí misma y se desentiende de sus implicaciones con los otros sistemas, a los que les resulta muy funcional pues le intermedian y controlan. Se convierte en una democracia dentro de una sociedad dividida en clases: la propietaria y la desposeída, y es utilizada para mantener la dominación de la primera sobre la segunda
De la democracia social y popular sabemos menos, pero podemos observar e inferir.
Algunos de sus rasgos son que no limita la participación a las elecciones periódicas sino que las amplía a las consultas ciudadanas y a la elección no solo de los poderes políticos sino incluso de los poderes de garantía (poder judicial u órganos autónomos), así como a otras instituciones públicas que realizan funciones de Estado.
En lugar de pluralidad y alternancia partidaria y gobiernos divididos se inclina por un sistema de partido fuerte, casi único, que suele conducir con firmeza y continuidad el Estado en busca de la justicia social efectiva, aun a costa de las formalidades del Estado de derecho.
Desde luego, esa fuerza tiende a forjar su autonomía y superposición con respecto a otros sistemas, por lo que tiende a reducir el espacio pluralista, a cambio de lo cual extiende y profundiza la participación y las elecciones a organismos intermedios, como universidades o empresas (por ejemplo, la reciente elección de la primera mujer rectora en la Universidad Autónoma del Estado de México) y, por esa vía, aumenta la conciencia y la cultura democrática (por ejemplo, tiempo de mujeres o no sin nosotras).
Este modelo tiende a “desgentrificar” la dominación e igualar el poder de influencia de las clases sobre las relaciones sociopolíticas.
Ahora bien, de acuerdo con la experiencia, dicho esquema suele provocar endogamia y constante fricción al interior de la fuerza dominante (caso Adán Augusto y otros), así como su rápido desgaste si no se maneja adecuadamente (por ejemplo, las llamadas de atención que emite la presidenta, Claudia Sheinbaum).
No es pertinente preguntar qué modelo de democracia es mejor. Los dos transportan fortalezas y debilidades y su legitimidad depende de múltiples factores.
En resumen, los dos modelos son virtuosos y defectuosos bajo ciertas condiciones y el azar, incluso.
Empero, que la mayoría crea en uno u otro o deje de respaldarlo hace la diferencia. Sugiero preguntar, a esa mayoría conformada por las y los jóvenes, qué prefieren.