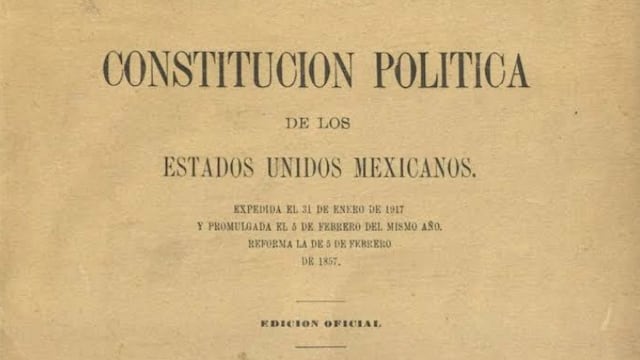El constitucionalismo contemporáneo vive una paradoja tan elegante como peligrosa: mientras proclama su centralidad como fundamento del orden político, insiste en concebir la Constitución como algo cada vez más distante de la vida política real. Dos corrientes dominantes —el formalismo normativo y el neoconstitucionalismo ético— han contribuido, desde trincheras aparentemente opuestas, a una misma operación intelectual: despolitizar la Constitución.
El formalismo kelseniano representa la versión más refinada de esta escisión. Su arquitectura teórica es impecable: la validez jurídica descansa en una cadena procedimental que remite, en última instancia, a una norma fundamental hipotética. El sistema se sostiene por coherencia interna, no por su correspondencia con la realidad social. La Constitución, en esta visión, es una pieza maestra de lógica normativa: pura, cerrada, autosuficiente. Pero esa pureza tiene un costo. Al separar radicalmente el deber ser del ser, el formalismo se vuelve ciego frente a las rupturas del orden, incapaz de explicar por qué las constituciones caen, mutan o se vuelven irrelevantes.
El resultado es una jaula de cristal: transparente, armónica, conceptualmente perfecta y sociológicamente frágil. Bajo esta óptica, proliferan las constituciones nominales: textos jurídicamente válidos, políticamente impotentes. Cartas magnas que describen equilibrios inexistentes, derechos ilusorios, instituciones que operan solo en la retórica. El fetiche de la validez sustituye a la pregunta incómoda por el poder.
Si el formalismo reduce la Constitución a procedimiento, el neoconstitucionalismo ético la eleva a un altar moral. La Constitución deja de ser principalmente una decisión política y se transforma en un sistema axiológico cuya realización concreta queda en manos del juez constitucional. La política, con sus conflictos, negociaciones y antagonismos, es reinterpretada como una tarea de armonización racional de valores.
Esta moralización del constitucionalismo tiene un atractivo innegable: parece prometer una justicia superior, una racionalidad que trasciende las mayorías contingentes. Sin embargo, también encierra una mutación silenciosa del principio democrático. El juez ya no es un aplicador técnico del derecho, sino un ponderador soberano. La última palabra sobre las tensiones sociales migra del debate político al tribunal.
Frente a estas dos tendencias, resulta urgente recuperar una noción olvidada y, precisamente por ello, subversiva: la Politeia. En Aristóteles, la Constitución no era simplemente un conjunto de normas, sino el régimen de vida de la comunidad: la forma concreta en que se organizan el poder, las instituciones, el ethos colectivo y la economía.
Carl Schmitt radicalizó esta intuición al definir la Constitución como decisión política fundamental. Antes que norma, la Constitución es un acto existencial mediante el cual una comunidad determina su forma de unidad política. Costantino Mortati introdujo la categoría de Constitución material: el conjunto de fuerzas y equilibrios reales que sostienen efectivamente el orden político.
Ferdinand Lassalle lo dijo con brutal claridad: la verdadera Constitución de un país reside en sus factores reales de poder. Cuando el texto ignora esos factores, se convierte en una hoja de papel. Puede conservar su aura jurídica, pero pierde su eficacia política.
Recuperar la Politeia no implica renunciar al derecho ni glorificar el decisionismo. Significa reintegrar norma, poder, sociedad e historia. La Constitución debe entenderse simultáneamente como estructura jurídica y realidad sociológica; como texto y como práctica.
La Constitución es política congelada. Cuando la sociedad cambia, el texto enfrenta una disyuntiva inevitable: adaptarse o romperse. Ni el formalismo ni la moralización judicial pueden sustituir esa evidencia. La Politeia —la carne viva del Estado— siempre termina prevaleciendo sobre la hoja de papel.
@RubenIslas3