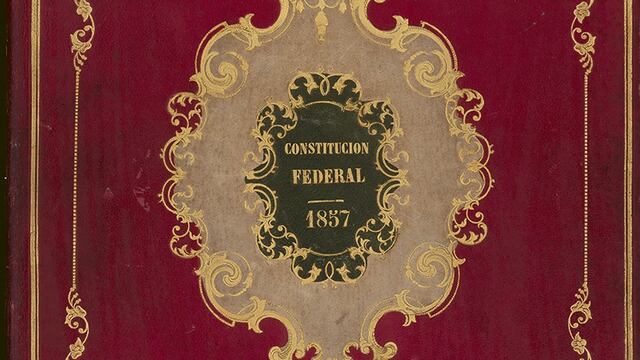La construcción de una democracia constitucional.
Están por cumplirse dos siglos de un debate inmerso en la respuesta a la pregunta de si se gobierna en la Constitución, fuera de ella, mediante su reforma o creando otra.
El año de 1824 formalizó el inicio de ese debate, con el primer ordenamiento constitucional del México independiente y detonando una polémica que al cabo del tiempo ha pasado por la confrontación entre federalistas y centralistas, liberales y conservadores, republicanos y monárquicos, revolucionarios y conservadores.
El régimen o modo de gobierno ha sido parte central de tal discusión, que a su vez nació enmarcada en torno a los procesos que llevaron al vínculo entre Nación, Estado y Constitución, conforme a los ejemplos de los Estados Unidos, y de la Revolución francesa, cuyas vías buscaron ser replicadas en el caso mexicano, tras la intención de nacer como país independiente, con una constitucionalidad propia y con una definición de gobierno que dieran expresión a aquellas.
Parte de un primer aprendizaje fue que los modelos emanados de otros países resultaban útiles, pero que no podían sustituir los aprendizajes y las soluciones propias; la historia de cada país, la expresión de sus luchas y la proyección de respuestas peculiares, tendrían que edificar una cultura política, instituciones, proyectos y causas que les brindara identidad.
¿Y el gobierno?, siempre se quiso uno que fuera democrático, pero construirlo implicó acoplar el diálogo siempre difícil de lo teórico con lo empírico, de lo deseable y de lo posible; así, el modelo federalista de 1824 se fracturó con nuevos intentos centralistas; más adelante se llegó a la aventura dictatorial y a los extravíos autoritarios de Santa Anna, que buscaron conjurarse con la Constitución de 1857, mediante un modelo de tintes parlamentarios.
Sin embargo, el Código del 57, al ser promulgado por el presidente Comonfort, éste manifestó que no se podía gobernar con él. Cierto, fue el marco normativo obligado, pero su observancia hubo de sujetarse a la excepcionalidad que impuso la guerra de reforma, la intervención francesa y, al triunfo de la República, al contexto reiterado de facultades extraordinarias que el presidente solicitó -y obtuvo- para ejercer el cargo; más tarde se registró el intento frustrado de introducirle reformas mediante una convocatoria plebiscitaria aprovechando las elecciones de 1867 y con el propósito de reinstalar el Senado de la República, otorgar al presidente de la República la facultad de veto legislativo, de rendir informes por escrito – por conducto de sus ministros- y restringir la atribución de la Cámara de Diputados para convocar a sesiones extraordinarias de trabajo.
Algunas de ellas sólo pudieron efectuarse hasta 1874, destacando la reinstalación del Senado de la República. Pronto, mediante la fractura que impuso el Plan de Tuxtepec con el arribo de Porfirio Díaz a la presidencia (1877), se implantó un sistema político que se caracterizó por someter al régimen republicano, poniendo en práctica uno de carácter autoritario que permitió soportar la larga permanencia de éste en el poder.
En efecto, se gobernaba en el amparo de la Constitución de 1857 y con las reformas que se le practicaron para moderar su perfil parlamentario, pero también fuera de ella, tal y como lo ideó y puso en práctica el largo período porfirista, imponiendo un perfil autocrático, que colonizó al régimen político.
La revolución trajo consigo otro mandato Constitucional en 1917 y, derivado de él, un régimen político que quiso ser efectivo, dejando atrás el recurso de una vía paralela en el sistema de gobierno, conforme se implementó con la Constitución de 1857; pero tampoco pudo superar los problemas constantes en los relevos de gobierno mediante las elecciones, así como los derivados del ejercicio del poder; recuérdese tan sólo la elección de 1920 con el Plan de Agua Prieta, la de 1924 con la rebelión huertista y la de 1928 con el asesinato de Obregón, inscritos en medio de agudos conflictos.
La respuesta del régimen presidencial fue el de su combinación con un sistema de partido hegemónico, que instauró el presidencialismo mexicano, caracterizado por las facultades metaconstitucionales que se le otorgaron – en palabras de Jorge Carpizo -; también entendido como un hiperpresidencialismo. Los rasgos autoritarios, de implantación de un sistema no competitivo y sin alternancia que ello implicó, condujeron a la necesidad de poner en práctica reformas tendentes a superar ese esquema, mediante un proceso transicional hacia la pluralidad, la competencia y la alternancia, que tuvieron sustento en la construcción de una democracia constitucional.
La herencia de ese largo proceso se vive en las instituciones que ahora regulan y ordenan la democracia electoral: el tribunal federal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, las leyes generales de partidos políticos y la de instituciones y procesos electorales, la de los medios de impugnación y la de delitos electorales, entre otras. En lo que corresponde al régimen republicano destaca la consolidación de la separación y contrapesos entre los poderes y la creación de otros organismos y entidades constitucionales autónomas.
Las noticias sobre intentos de diezmar o disminuir, inopinadamente, tales instituciones, normas, equilibrios y contrapesos, no escapa a la preocupación de levantar sospechas sobre si lo que se plantea es una opción de nueva instauración del hiperpresidencialismo o a lo que algunos llaman “presicracia”. El aprendizaje que dejan los casi dos siglos, que están por cumplirse en 2024, respecto de cuando en 1824 apareciera la primera Constitución del México independiente, nos llama a tener graves reservas respecto del impulso que mueve a dicho afán, máxime si se plantea desde una pulsión nacida desde el poder y de la ambición de retenerlo.