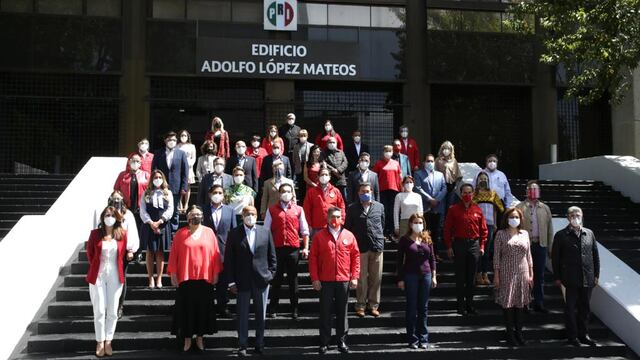Según ha trascendido, el pleno de la Cámara de Diputados ha rechazado hace unas horas la propuesta del grupo parlamentario del PRI para la integración y presidencia de la Mesa Directiva de la asamblea. Sin embargo, con la adhesión de un puñado de diputados del PRD, el Revolucionario Institucional parece consolidarse como la tercera fuerza política en San Lázaro, en detrimento de los intereses de los legisladores del PT, quienes disputaban el tercer sitio. Dulce María Sauri, priista de pura cepa, no ha alcanzado la mayoría requerida en el recinto para la conformación de la Mesa Directiva y su presidencia.
Por otro lado, el éxito del PRI en San Lázaro de ser la tercera fuerza política sería destacado si no se tratase del partido político que rigió durante décadas el destino de México; el heredero de los ideales revolucionarios y creador de instituciones ahora rivaliza contra una agrupación política compuesta por personajes admiradores de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y enraizados en los viejos paradigmas ideológicos del populismo latinoamericano.
El PRI no nació corrupto. Su perpetuidad en el poder desde la creación de su antecesor —el Partido Nacional Revolucionario— derivó de la ausencia de partidos fuertes de oposición que le hiciesen sombra. El PAN quedaba aún confinado en las franjas de una ideología poco popular ligada a una derecha conservadora in extremis, mientras el Partido Comunista apenas jalaba votantes. En otras palabras, el PRI fue capaz de reunir en torno a sí a todo el espectro ideológico, desde la izquierda hasta la derecha; desde sindicatos, maestros, intelectuales, activistas, burócratas y empresarios. El PRI lo era todo, y así continuó hasta la apertura ideológica de Acción Nacional que le hizo posible eventualmente ampliar su base electoral. Más tarde, surgiría el Frente Democrático y el PRD, ambos provenientes de la izquierda priista.
La corrupción mermó la credibilidad del PRI; una corrupción que penetró las instituciones tras décadas de administrar el poder. Un proceso cuasi natural sustentado en la literatura. El poder suele corromper, y lo hace aún más ante un vacío opositor y la falta de una sociedad civil organizada. El PRI —y en particular el presidente en turno— deponía legisladores, gobernadores, controlaba el Senado, y con ello, los nombramientos de la Suprema Corte. Este fenómeno ilegítimo —pero legal— fue llamado metaconstitucional por el gran constitucionalista y rector de la UNAM, Jorge Carpizo.
Haber visto al PRI disputar el sitio como tercera fuerza política en la Cámara Baja recuerda las grandes transformaciones políticas de 2018. Un nuevo partido —Morena— compuesto por ex priistas (pues como he señalado, el PRI reunía prácticamente todo el espectro ideológico) arrasó electoralmente en alianza con pequeñas agrupaciones que hoy día se abren espacios en la política. El Revolucionario Institucional, a pesar de su presencia en las entidades federativas, parece destinado a doblar las manos ante la maquinaria morenista, y condenado a disputarse cargos con el hermano menor —mucho menor— de la alianza que condujo a López Obrador a la presidencia.
Quizá el PRI haya consolidado su posición como tercera fuerza política, pero representa un triunfo patético desde la perspectiva histórica del gran partido que una vez gobernó sin cortapisas. El partido que un día heredó los valores de la lucha constitucional ha tenido que contender contra una agrupación en los márgenes de la “izquierda” mexicana.