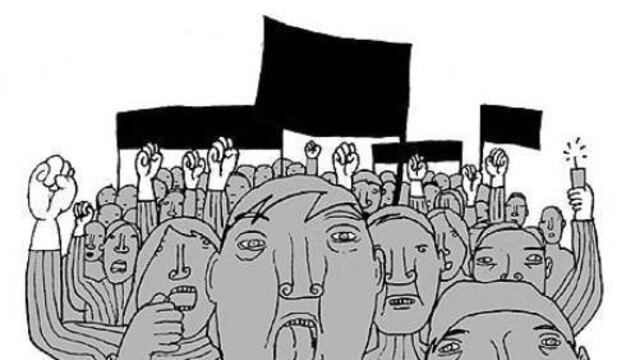No deja de sonarme irónico (y, a pesar de todo, “tristemente irónico”) un artículo publicado en el New York Times el día 2 de diciembre del 2016. El artículo se titula “Las democracias no son tan estables como se pensaba… y estas son las señales de alerta”, Amanda Taub, autora del mismo, cita a Yascha Mounk, profesor e investigador de la Universidad de Harvard, que hace un estudio sobremanera pesimista de la “democracia liberal” a la cual considera en “decadencia” debido al repunte del “populismo” en el mundo, contrario a lo que estaba pasando entre la década de los ochentas y noventas del pasado siglo, en donde naciones enteras abrazaron gustosas el modelo democrático liberal tras la caída de la Unión Soviética, y el fin de las dictaduras militares en América Latina (claro, a excepción de la gerontocracia militar de Cuba). En el planteamiento de Mounk, una serie de circunstancias fortalecen el aprecio de esta forma de gobierno: “En Ciencia Política existe una teoría llamada “consolidación democrática” que sostiene que una vez que los países desarrollan instituciones democráticas, una sociedad civil sólida y cierto nivel de riqueza, su democracia se encuentra estable”, pero aun y con la consolidación democrática establecida, como una enfermedad, pueden ocurrir riesgos que atenten contra su salud, y eso es lo que el académico “detecta”.
Crear un “sistema de alerta temprana” es una de las propuestas más interesantes de Mounk, en colaboración con R.S. Foa (Universidad de Melbourne). Es básico para crear medios efectivos que eviten la descomposición del sistema, pero antes hay que “detectarlos”. Tres puntos: 1. Apoyo popular a la democracia; 2. Favor popular a formas de gobierno no democráticas (como la dictadura militar) y 3. Apoyo popular a movimientos opositores al sistema democrático. Taub nos hace un buen resumen de los resultados: “En casos en que el apoyo a la democracia se redujo, mientras que los otros dos parámetros aumentaron”, generándose un proceso de “fiebre ligera” que antecede a una gripe que puede irse haciendo cada vez más y más severa. Los autores, revisando la vida pública de diversos países del orbe, en especial, de Occidente, han observado cómo se ha ido pauperizando ese fervor –a veces un tanto cuanto iluso y no menos prepotente- el favor popular hacia la democracia.
La enfermedad se ha agudizado en los últimos años, téngase un panorama de crisis económica que dañó el sueño utopista del desarrollo material de los sectores populares que sin mucho estudio podían conseguir empleos bien remunerados; un proceso migratorio sin precedentes de países no simplemente pobres a ricos, sino con una diferencia cultural que algunos consideran como “peligrosa” para la nación receptora, motivado en buena medida, por un proceso de radicalización religiosa ligado al terrorismo que ha tenido crueles ejemplos en países que se creían “inmunes” a una violencia que creen “importada”; una transformación económica que ha trasladado procesos industriales a atractivos centros manufactureros que permiten la baja del costo de producción y el incremento del consumo en los países que dejando ya de ser netamente industriales son ahora “posindustriales”. Un cambio de actividad laboral de la población educada de los países desarrollados se ha dirigido hacia una economía de servicios, repercutiendo en el incremento de los salarios y del nivel educativo de estos ejércitos de administradores y creadores de ciencia, pero que olvidó a los viejos trabajadores industriales cuya generación hoy se lanza –mezcla de frustración y carencia de educación- a votar con gusto estrepitoso por los más locos y prosaicos discursos que “pretende” reivindicarles un lugar que ante los procesos de desarrollo ellos ya no son más que fósiles que sueñan con regresar a Arcadia. Regresar al “origen” no es sino una circunstancia imposible por la propia dinámica económica y formativa que claramente se estrella con generaciones más jóvenes, dinámicas y cosmopolitas que comprenden que ellos no pueden sostener un sistema de pensiones tan alto al que, sin embargo, quizás ellos tampoco puedan acceder.
Considero que la “sorpresa” por la decadencia de la democracia liberal no es tan sorpresiva, sobre todo si sabemos historia y leemos a los grandes pensadores que han tenido que vérselas con circunstancias catastróficas de todo tipo, además de que el germen de la decadencia no es un “contagio” –a la manera del virus de la gripe-, sino un habitante pernicioso en la propia existencia del sistema democrático (o de cualquier otro sistema político), como diría el historiador grecolatino Polibio: los sistemas políticos portan en sí la causa de su propia destrucción. La democracia surgió real y fantásticamente –ambos elementos se conjugan, aunque la ceguera por el éxito del sistema provocó olvidar lo fantasioso del mismo-, para incluir a más y más miembros de la sociedad al reconocimiento pleno de la ciudadanía con todos los derechos que conlleva, y eso no significa exclusivamente el plano de los beneficios, sino también el nivel de las responsabilidades y exigencias que sociedades profundamente individualistas –violentamente egocéntricas- están poco dispuestas a asumir. Una de esas responsabilidades es el “derecho al voto”, que es una noción constitucional que desde la revolución francesa, atravesando por las revoluciones burguesas del siglo diecinueve y todas las revueltas y movimientos populares del siglo veinte, incorporó a más y más habitantes que ahora fueron indistintamente accediendo a este derecho.
El derecho que cualquier ciudadano puede tener solamente al alcanzar “la edad física” –poco importa la madurez mental- y conceder su preferencia hacia un personaje del que poco o nada conoce (quizás puede decir que “le gustó”), trivializó la ilustrada utopía que va de Kant a Habermas, de que la democracia conlleva la responsabilidad de una ciudadanía cada vez más crítica. Hoy sabemos que no solamente no ocurrió ese bendito sendero de enciclopedismo social, sino que fue sustituido vilmente por un vulgar proceso de entrenamiento para adquirir ciertas habilidades técnicas que redituaran en ganancias inmediatas a corporaciones, comprendiendo el proceso educativo como un principio del “capital humano” ligado con la forma de producción y la hiperespecialización que abandonó el principio humanizador del mismo.
Como Martha Nussbaum ha defendido desde la Universidad de Chicago y en publicaciones como su proyecto de reforma educativa en Cultivating Humanity, en sus reflexiones sobre la inclusión social y el desarrollo de la conciencia crítica gracias al humanismo en Liberty of Conscience; Frontiers of Justice; Hiding from Humanity; Love´s Knowledge; Creating Capabilities; The therapy of desire, etc., la filósofa estadounidense recuerda la importancia de la capacidad crítica para enfrentarse a un mundo cada vez más amplio, en donde las barreras nacionales pueden terminar siendo más un impedimento que un auténtico beneficio, pues pueden edificar un muro que impida valorar al “otro” en su diferencia, ya sea racial, sexual, cultural, económica, de ingreso o nacional, que son más circunstancias accidentales que esenciales, y que pueden sobreponerse gracias al conocimiento humanístico que promueva un conocimiento universal, incluyente, tolerante, respetuoso, etc…, y que la formación técnica de la democracia liberal ha ido condenando más al desván de lo inútil por parecerle “improductivo”, es decir –según su infinita limitancia empática, y su “criterio” ingenieril de fórmulas y axiomas-, no generador de riqueza material para la corporación.
Los costos de la pauperización social son entonces los mismos que siempre azotaron a la democracia desde la Atenas clásica, la ignorancia de la mayoría del demos (pueblo), que lo vuelve voluble y susceptible a los discursos más alocados de sus señores (el demagogo significa, literalmente, “líder del pueblo”, y su discurso, la demagogia, es “la palabra que gusta al pueblo”). Es así que el miedo a un pueblo estúpido, a sus decisiones arbitrarias; a su gusto por entregarse en cuerpo y alma a los rufianes más vulgares que se asumen “salvadores” de todos sus males, y que normalmente culpan al “otro” de los múltiples males que ellos mismos han motivado…, esa historia trágica de tiranía popular hoy renace con su entrega indignante a farsantes, pero que no extraña cuando observamos dos visiones de mundo en clara pugna, el de la generación industrial de ejércitos de anacronismos vivientes que siendo “cerdos satisfechos” (una frase de J.S. Mill) jamás se preocuparon por elevar su nivel formativo y se conformaron con “ganar bien” sirviendo hamburguesas o realizando arduas labores fabriles que poco a poco fueron desechadas por el sistema de mercado transnacional, o bien, tenemos a los universitarios entregados al sistema de producción vigente, adiestrados para generar ganancias pero, en su mayoría, idiotizados por una vida dedicada al consumo y completamente inmunes al espíritu humanizante y crítico que disciplinas como la filosofía, la historia, las letras, las artes en toda su expresión (y que siempre fueron estas materias el sustrato mismo del valor de la universidad bien entendida, no confundida con “tecnológicos”)…, solamente pueden dar. El consumo de libelos chatarra, el acceso a los medios electrónicos plagados de pseudoconocimiento y “opiniones” estúpidas (o, como diría un inteligente liberal como C. Popper: pseudociencias), no significan en sí mismos “calidad de vida” de nada, si la persona ha cultivado previamente su conciencia y ha generado un espíritu crítico que le permita distinguir la chatarra de lo serio, que le permita no solamente detectar, sino también enfrentarse al discurso irresponsable del populismo y, de ser posible, ser enemigo a muerte del demagogo, es entonces que estamos hablando de una genuina educación de un pueblo preparado para ser responsable de la vida en democracia, y que es digno de denominarse “ciudadano”. Hoy que se sorprende el mundo del advenimiento del discurso de la inverosimilitud, no se dan cuenta que ellos mismos crearon el contexto para su brote, que las corporaciones económicas, que los gobiernos y sus academias, todos ellos trabajaron para no crear conciencia en un pueblo lumpenizado por el trabajo o enajenado por el consumo. Las consecuencias son ahora la incertidumbre que han puesto en jaque las teorías utópicas del liberalismo contemporáneo.